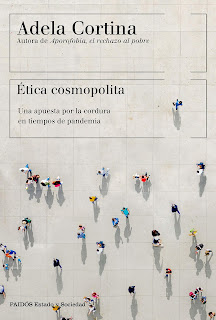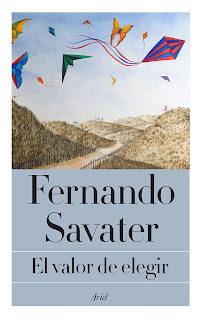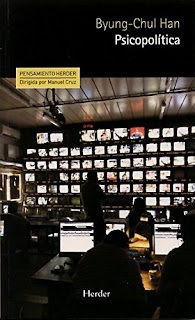Valoración: Interesante. Exigente ✮✮✮✮✩
Música: Himno de las naciones, de Giuseppe Verdi ♪♪♪
No significa que un Hyde interior acogote a Jekyll cuando nos ponemos a soltar palabras en según qué circunstancias (la barra del bar cubierta con más tercios que en Flandes, por ejemplo, o el enésimo partido para la náusea que vemos esta temporada de nuestro equipo favorito).
Simplemente, adaptamos el registro. El discurso de entrada en la Academia requiere de una manera de expresarse distinta a ocasiones menos formales y estas a su vez se ahorman a la medida de numerosos factores: la familiaridad con el interlocutor, el tema, el entorno…
La misma regla es válida al hacer uso del medio escrito. Tampoco quiere decir que maltratemos la lengua en ausencia de frac, que gramática, sintaxis y vocabulario deambulen a lo loco como hace nuestro equipo favorito en la cancha, me ca… Es que su riqueza nos sugiere (casi nos exige) esa ductilidad.
«Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa» versus «lo que pasa en la calle», según la célebre expresión machadiana.
Este prólogo me sirve para ilustrar que Ética y globalización, el libro de hoy, quizá se dirija más a miembros de la «nobleza filosófica» que al gran público.
Los autores disertan sobre cosmopolitismo, responsabilidad y diferencia en un mundo global de forma académica, en lugar de acogerse a un registro divulgativo. Se trata de ponencias para inaugurar el Instituto de Ética de la UEM, cuyos asistentes imagino que tendrían conocimientos avanzados.
Y menudos nombres escoge Vicente Serrano, el coordinador de la edición: Manuel Cruz, Jesús de Garay, Javier Muguerza, Fernando Vallespín y ¡Adela Cortina!
Esta ilustre pensadora titula su trabajo Una ética transnacional de la corresponsabilidad.
En él nos plantea un deseo: que la ética se introduzca en el mundo para construir un entorno basado en principios por encima del interés particular a corto plazo. Y que sean participativos.
Al reducir las distancias no hemos de buscar beneficios egoístas, un mero intercambio de contenedores de mercancías entre continentes a costa de hacerlos inhabitables para millones de personas.
[…] la noción de reconocimiento recíproco nos remite al descubrimiento que dos seres humanos hacen de que existe entre ellos una ligatio, que genera una ob-ligatio, una Bindung, que genera Ver-bindlichkeit. Y esta ligatio puede entenderse al menos en un doble sentido: 1) como vínculo entre los virtuales participantes de un diálogo, que es a lo que nos conduce la Pragmática Trascendental; 2) como vínculo entre seres humanos, que se reconocen como «carne de la misma carne» y «hueso del mismo hueso».
Por su parte, a través de Responsabilidad en tiempos de globalización, el catedrático y antiguo senador Manuel Cruz reflexiona sobre el papel que nos toca a cada uno en la preservación del barco planetario. Con citas a la obra de Hans Jonas, quien usó ese término, «responsabilidad», como llamada a la supervivencia de las generaciones presentes y futuras.
Ética de las diferencias. La afirmación de las diferencias en un mundo global. Bajo este epígrafe, Jesús de Garay explora si las reglas del mercado han conseguido homogeneizarse a costa de perder valores en todos los demás ámbitos. La diversidad habría pagado entonces un alto precio, en aras de una «libertad» impostora.
El ya fallecido Javier Muguerza profundiza en el nexo entre Cosmopolitismo y derechos humanos. ¿Es deseable una ética no universal (dado que su implantación ignoraría el recorrido histórico de las comunidades), pero sí cosmopolita, donde el acuerdo de mínimos se alcanzaría en el respeto a tales derechos?
Para finalizar, Fernando Vallespín firma El problema de la fundamentación de una Ética Global. En sus líneas describe características transversales a aspirar del concepto, habida cuenta de que las interpretaciones de lo bueno y lo malo pueden no coincidir en cada cultura.
Señalaba antes, y lo reitero, que el esfuerzo para aprovechar lo que estos señores y señora desean transmitirnos no es baladí. Al menos, por parte de quienes solo presumimos de formación filosófica básica. Si alguien se fía de mi criterio, practicará una lectura pausada, meditativa, que alargue un poco las casi ciento cincuenta páginas por delante.
En caso contrario, la impaciencia desdibujaría ensayos de mérito. Y no es plan.