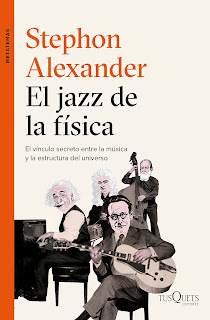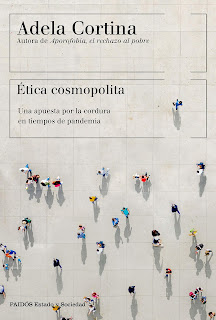Valoración: Peculiar ✮✮✮✩✩
Música: My Favorite Things, de John Coltrane ♪♪♪
Todo empezó con ondas sonoras expandiéndose en el plasma primordial del Big Bang.
En El jazz de la física, Stephon Alexander defiende que la música hunde sus raíces en la esencia misma del universo: en su creación, su desarrollo y las leyes por las que se rige.
Porque el universo vibra.
Para explicarlo, aplica la tesis en dos niveles: metafórica y literalmente.
La mitad metafórica se refiere a su propia trayectoria vital, ya que el autor compagina la labor investigadora y docente con el saxofón. Una convivencia de intereses que parece estimular el intelecto.
Las notas autobiográficas se constituyen en el vórtice alrededor del cual gira el relato: su niñez en el Bronx, su juventud, el momento en el que tuvo que decidir entre ciencia y arte para ganarse el pan, su paso por la facultad, la relación con personas inspiradoras en el doctorado…
Y en ese viaje, cada bombilla que se le enciende alrededor de sus temas de investigación, desde las supercuerdas hasta los agujeros negros, deriva de situaciones musicales.
Muchas de ellas inspiradas por John Coltrane, el genio de álbumes como Interstellar Space o Stellar Regions. ¿No podría representar cierto enigmático dibujo que regaló a Yusef Lateef una imagen de la gravedad cuántica a través de ciclos de cuartas y quintas?
¿O no se asemejan los experimentos mentales de Einstein, si se estudian con atención, a ciertas pautas que siguen los improvisadores de jazz cuando ejecutan sus solos?
En cuanto a la parte que denomino «literal», o más reconociblemente científica, Alexander nos ofrece un ameno recorrido por la historia del saber. Con nombres como Pitágoras, Kepler, Newton, Fourier, Hubble, Geller, Dirac, Feynman, Cooper, Brandenberger…
Y conceptos como superconductividad, el espín de los átomos, la materia oscura, el fondo cósmico de microondas o la teoría cuántica de campos, entre otros.
¿Mi veredicto? En la humildad de mi comprensión, diría que bastante positivo.
En cuanto a los temas cosmológicos, si bien este no es quizá el título de referencia que elegiría para aprender, presenta un enfoque de repaso muy didáctico.
Por otro lado, las continuas referencias jazzísticas consiguen abrir y estimular el apetito auditivo hacia un género fascinante (aunque no termine de pillar las analogías entre música y física propuestas, no tengo más remedio que confesar).
Qué libro tan peculiar…