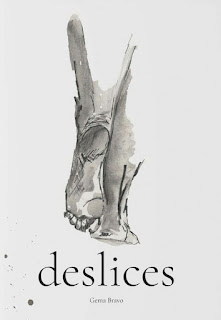Valoración: ✮✮✮✮✩
Comentario personal: De nuevo, los ojos clarividentes del santo bebedor.
Música: Gayaneh (Adagio), de Aram Khatchaturian ♪♪♪
En 1926, Joseph Roth recibe el encargo de dirigirse al antiguo imperio de los zares, ahora país de los sóviets, sobre el que tantos ojos se posan expectantes.
El Frankfurter Zeitung desea saber cómo se las apañan sin aristócratas ni burgueses.
Además, la NEP o Nueva Política Económica abre oportunidades comerciales. ¿Con quién hay que negociar? Si los grandes duques conducen taxis en París, ¿qué clase de gente está al mando?
Nuestro autor, acostumbrado al «exotismo» como hijo de las remotas fronteras austrohúngaras, es el hombre perfecto para el trabajo.
Cada semana enviará un artículo para dar respuesta a los misterios. Desde Minsk, Astracán, Tiflis, Moscú, Leningrado… Todos juntos forman el Viaje a Rusia.
Los emigrantes zaristas. El laberinto de los pueblos del Cáucaso. La situación de los judíos en la Unión Soviética. La Iglesia, el ateísmo, la política religiosa. La mujer rusa de hoy. Opinión pública, periódicos, censura. La escuela y la juventud...
Artículos sobre aspectos más allá de las cifras, los discursos, las obras públicas, la propaganda que llega a occidente a través de magníficos filmes.
A Roth le interesa la vida. Y, sobre todo, el espíritu que le sirve de motor. Recorre ciudades y aldeas hablando, preguntando, observando, caminando junto a tipos humanos que intentan adaptarse a los nuevos tiempos.
Puedo entrar libremente en oficinas, juzgados, hospitales, escuelas, cuarteles, calabozos y prisiones, así como entrevistarme con jefes policiales y profesores de universidad. El ciudadano critica con un tono más alto y cáustico de lo que resultaría grato para un extranjero. […] Probablemente la policía secreta sea tan hábil que ni la noto.
Y se da cuenta de que se trata precisamente de eso: adaptarse. Las ilusiones con que pudiera haber comenzado el trayecto se diluyen. Los «ideales» quedan… Bueno, para pasado mañana.
No encuentra respuestas a un modelo social equitativo, por mucho komsomol que se anuncie en las pancartas y muchas hoces y martillos en las banderas. Siempre hay que medrar.
El embrutecimiento de las masas se lleva a cabo mediante la alfabetización (paradoja titánica). Es necesario que todos sepan leer y repetir de memoria, un millón de veces, la última consigna del partido.
«La burguesía es inmortal», escribe. Los «hombres NEP» no se distinguen ni en el blanco de los ojos de los caricaturizados capitalistas. Si hay algún lugar en el mundo al que Rusia ansíe parecerse, sería… ¡los Estados Unidos de América!
Un lugar donde Homero no tiene cabida. Lo práctico, lo tangible, lo material, toman el relevo.
Y así, un periodo no lo suficientemente conocido de la historia (las riendas de Stalin están aún a medio trenzar) se abre camino de primera mano.
Gracias a los ojos del santo bebedor.