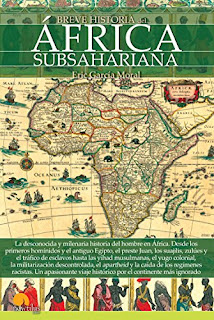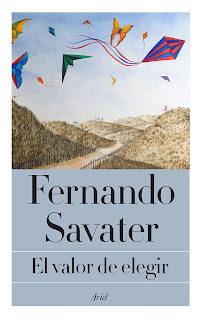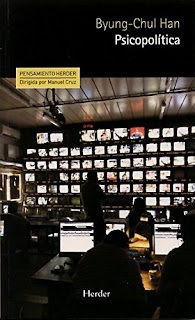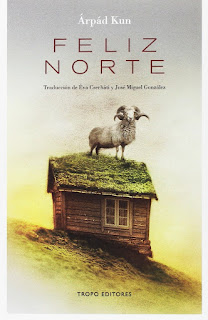Valoración: A ver si aprendemos de una vez… ✮✮✮✮✩
Música: Sanibel, de Scott Cossu & Eugene Friesen ♪♪♪
Como colofón del año tenemos hoy un librito, simpático en la forma, pero con carga de profundidad: Los papalagi. Discursos del jefe Tuiavii reunidos por Erich Scheurmann.
Los papalagi somos los «blancos extranjeros», aunque literalmente el término significa «quebrantador de los cielos».
A principios del siglo XX, en el auge del colonialismo, Samoa era territorio ambicionado por varias potencias occidentales. Así que enviaron a sus representantes para «civilizar» a los nativos.
Llevaron consigo grandes prodigios: barcos que dejaban atrás a las más veloces canoas, luz en medio de la noche, máquinas de todo tipo, el metal redondo, los muchos papeles, los palos que lanzan fuego…
Fue entonces cuando el jefe Tuiavii de Tiavea hizo a su vez un viaje a Europa, con ánimo de contar lo que aquí aprendiera a su pueblo.
Confiesa en sus notas que no siempre fue capaz de comprender nuestras costumbres. Para empezar, ¿por qué tenemos tantos tipos de taparrabos y esteras? ¿Por qué el ansia de cubrir los cuerpos? ¿Qué significa eso del «pecado»?
Llamaron también su atención las inmensas canastas de piedra que forman las ciudades, separadas unas de otras por grietas, bajo cielos de humo y cenizas. Y el hecho de que sus habitantes a menudo no conozcan ni el nombre de los vecinos.
Ah, los ojos de los papalagi delatan su gran amor: el dinero. En Siaminis lo llaman marco. En Fafali, franco. En Peletania, chelín, y en Italia, lira. Pero en todas partes es lo fundamental. Quizá solo el aire para respirar está —de momento— libre de su carga.
Los papalagi no cejan en su empeño de inventar objetos sin especial propósito ni belleza. Y las multitudes se vuelven locas por obtenerlos. Los ponen frente a ellos, los adoran y les cantan elogios.
Algo complicado de explicar es la falta de tiempo. Los papalagi dividen el día en horas, minutos y segundos, marcados por una especie de dedos que se mueven sobre una esfera. Perderlo les causa una angustia insoportable.
Las razones por las que unos papalagi son ricos y otros pobres, las profesiones, los locales de pseudovida, la enfermedad del pensamiento profundo o la oscuridad a la que quieren arrastrar a los samoanos, con la excusa de enseñarles las escrituras de su dios, son otros de los temas que se tratan en estos discursos.
Simplicísimos en su estructura y en sus palabras, casi infantiles. Y, sin embargo, en más de una ocasión he sacudido la cabeza a lo largo de su lectura, reconociendo el saber que en ellos se contiene.
Los papalagi no hemos cambiado. Seguimos aferrados a «necesidades» cuya obtención nos causa infelicidad y separación de la naturaleza.
Nada más. Con mis mejores deseos para el año nuevo…
Paz. Armonía. Lucidez.