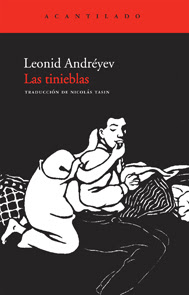El avión está ya a pocos metros de tomar tierra en Delhi. Cierro el libro.
De repente, el piloto mete gas a fondo. Las turbinas responden encabritándose como tigres de Bengala. La aceleración nos pega literalmente a los respaldos, igual que en las pelis de astronautas.
Rumores de inquietud comienzan a extenderse por la cabina. La voz del comandante a través del interfono nos comunica que, debido a los monzones que nos zarandean sin reposo, daremos unas cuantas vueltas más.
Ah, pues muy bien, tenemos tiempo. Abro el libro.
Flaps otra vez en posición, superficie alar extendida, tren de aterrizaje fuera… Segundo intento. Cierro el libro.
Me dispongo a quitarle el envoltorio a un caramelo cuando el libro, que reposa sobre mis rodillas, cobra vida y aparece a la altura de mis ojos.
Durante varios segundos, el tomo (trescientas y pico páginas, tapa dura) flota frente a mí cual grácil ave del paraíso.
¿Y por qué esa sensación de que mi cuerpo también pelea por escapar del asiento, en dirección al techo? ¿Y ese sabor a higadillos que inunda mi paladar?
Lo que antes estaba abajo aparece de repente arriba.
El coro de chillidos alrededor, un si bemol agudo de cien gargantas al unísono, le añade más curry al asunto.
Tras volver la gravedad a su cauce, la voz vuelve a surgir de los altavoces. Muy entrecortada, eso sí. Nerviosa. Dice no sé qué de huracanes, falta de sustentación, descenso súbito, bla, bla, bla. Mejor nos desviamos a otro aeropuerto a esperar que la naturaleza atempere su malhumor.
Ni se me ocurre volver a tocar el libro. Ni abrirlo ni cerrarlo. Prefiero contribuir de la forma más práctica posible a los esfuerzos del piloto y así tener la oportunidad de estar hoy aquí, contando la historia.
Empiezo a cantar: hare Krishna, hare Krishna, hare, hare...